
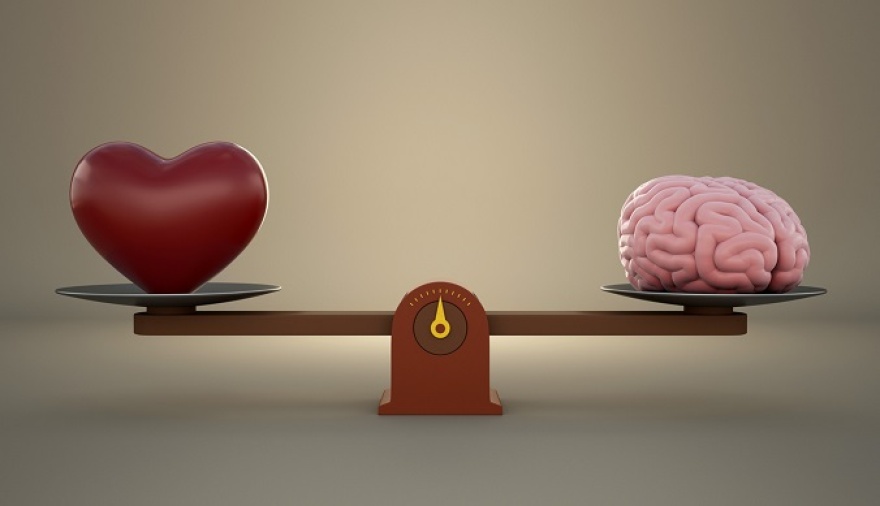
Para muchos de nosotros, esa pregunta —¿Cómo me veo?— aparece en silencio cada mañana frente al espejo. No se trata solo de lo físico, sino de esa voz interna que narra quién creemos ser: lo que valemos, lo que merecemos, lo que escondemos. Y aunque pareciera una reflexión íntima, en realidad es una construcción colectiva, tejida desde la infancia por las experiencias, las palabras, y los silencios de quienes nos rodearon.
Desde pequeños, absorbemos como esponjas todo lo que ocurre en nuestro entorno. No tenemos filtros aún para cuestionar, para separar lo que es verdad de lo que es dolor ajeno proyectado en nosotros. Si nuestros cuidadores fueron amorosos, atentos, seguros, probablemente crecimos con una imagen interna de valor, pertenencia y confianza. Pero si crecimos en un ambiente de crítica constante, exigencias imposibles, abandono emocional o comparaciones, aprendimos otra cosa: que algo en nosotros está “mal”, que debemos hacer más, ser más, o callar más para ser aceptados.
Estos aprendizajes tempranos —muchos inconscientes— son los que moldean nuestra percepción de quiénes somos. La psicología emocional lo llama heridas de la infancia, y aunque no las veamos a simple vista, se manifiestan de mil maneras en la vida adulta: en la forma en que amamos, trabajamos, cuidamos de otros… o dejamos de cuidarnos a nosotros mismos.
Una autoestima frágil no se nota de inmediato. A veces se disfraza de humildad (“yo no necesito mucho”), de perfeccionismo (“si no lo hago perfecto, no vale”), o de autosuficiencia extrema (“yo puedo sola, no necesito a nadie”). Son formas elegantes de proteger una herida más profunda: la duda sobre nuestro propio valor.
En nuestra cultura hispana, muchas de estas actitudes han sido normalizadas. Frases como:
- “Así soy yo, siempre me dejo al último".
- “Primero los hijos, luego uno".
- “No llore, no sea débil".
- “Uno no está para andar con terapias, eso es para locos".
Estas expresiones, tan comunes y a veces dichas con humor, en realidad esconden patrones de pensamiento que perpetúan el abandono personal, la desconexión emocional y la falta de compasión con uno mismo. Nos enseñaron a ser fuertes, pero no a ser sinceros con lo que sentimos. Nos enseñaron a dar, pero no a recibir. A complacer, pero no a poner límites.
Aquí es donde entra la inteligencia emocional, una herramienta clave no solo para relacionarnos mejor con los demás, sino para reconciliarnos con nosotros mismos. Es la capacidad de reconocer lo que sentimos, de entender de dónde vienen nuestras emociones, y de actuar desde la conciencia, no desde la herida.
Cultivar la inteligencia emocional implica hacernos preguntas incómodas pero necesarias:
- ¿De dónde viene la voz que me critica tanto?
- ¿Estoy viviendo desde el miedo o desde la autenticidad?
- ¿Estoy repitiendo patrones que no me pertenecen?
Es un proceso, sí, y requiere valentía. Porque mirar hacia adentro es un acto revolucionario. Pero también es el primer paso para sanar y cambiar nuestra historia. Porque cuando cambiamos la forma en que nos vemos, cambia todo lo demás.
Verte con amor, con compasión, con aprecio… no es egoísmo. Es salud emocional. Es romper cadenas generacionales. Es modelar para nuestros hijos lo que significa amarse sanamente. Es decirle al mundo: “Estoy aquí, merezco estar bien, y tengo derecho a ser yo misma sin culpa".
Hoy te invito a que tomes un momento para preguntarte: ¿Cómo me veo? Y si la respuesta te duele, que no huyas de ella. Que la abraces, la escuches, y empieces a escribir una nueva narrativa. Porque mereces verte con los ojos con los que miras a los que amas. Porque estás viva, porque estás despertando, y porque ya es hora de verte como realmente eres: suficiente, capaz, valiosa. Sin condiciones.

